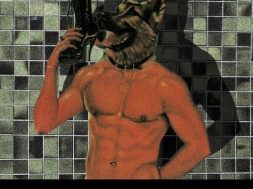La muerte

Rosario Castellanos
La muerte está al final
del camino.
Como una madre
cariñosa y tierna
que ha de acogerme
en su regazo tibio
y borrar con su voz,
todas mis penas.
A ella voy con mis
pasos vacilantes
cayendo y levantando
en esta senda
en que no hay
espejismo alucinante
sino certeza fiel
en su presencia
Es lo único que espero:
ella es el hada
que habrá de librarme
de este cuerpo.
De esta materia
cruel que impide al alma
Abrir las alas y
emprender el vuelo
ya ésta cerca mis ojos
la adivinan.
Se abren mis brazos
ya para estrecharla
y el alma al presentir
su maravilla
llena de regocijo,
sueña y canta.