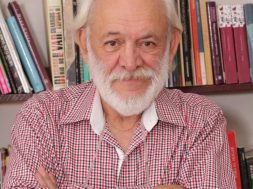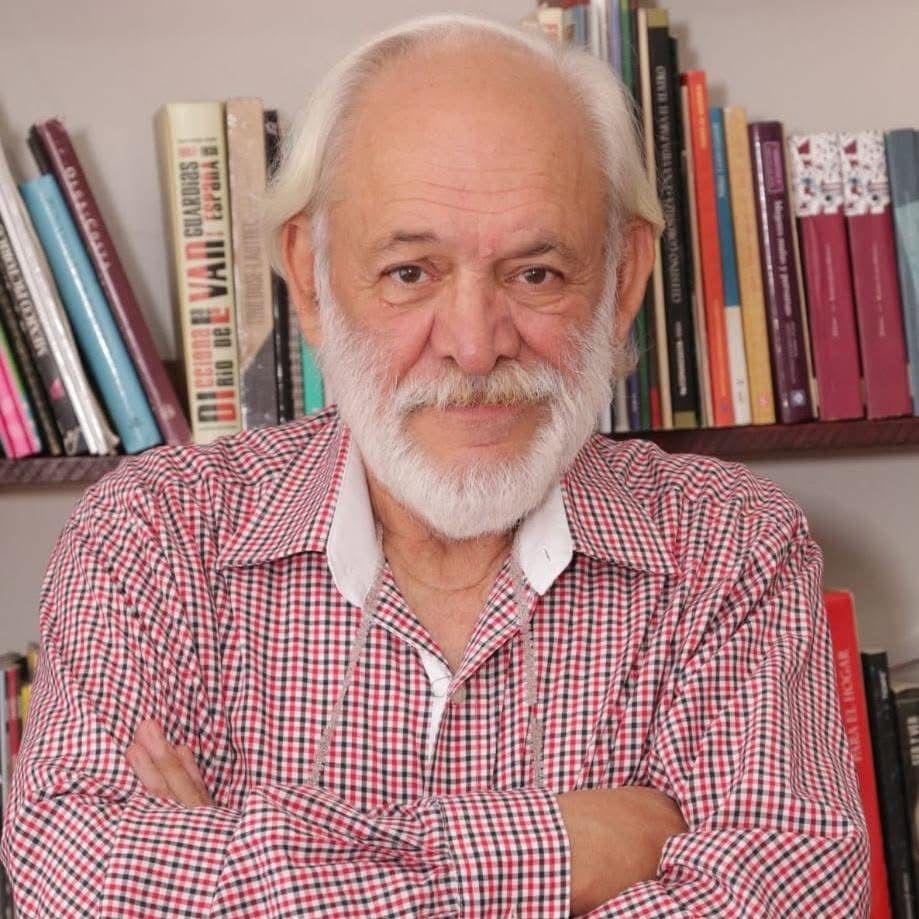
(Fragmento)
Ricardo Cuéllar Valencia
De niño, a los cinco años, aprendí a leer sentado en las piernas de mi madre. Pero la maestra en el kínder me pegaba en la cabeza y jalaba las orejas por mis fallas en la dicción. Algo me traumó, pues gagueé varios años y mi ortografía es un desastre, pese a las dilatadas lecturas y estudios de gramática.
A doña Aura le escuchaba con fascinación sus narraciones orales de todo tipo, las de su niñez, aspectos de la vida de su padre, don Antonio, hombre instruido, de talento e ingenioso inventor de objetos; sobre todo, me contaba narraciones que a su vez ella había oído referir por ciertas poblaciones del Viejo Caldas: Marulanda, Pensilvania, Balboa, Quinchía, Mistrató, Calarcá, donde nací, narraciones de los mitos, leyendas y saberes milenarios de los Quimbayas, Pijaos y Chibchas, estas últimas se las había contado mi padre, don Alfonso, de origen bogotano.
El hermano mayor de don Alfonso, Hernando, médico cardiólogo, vivía en Nueva York, casado con Aracely Lleras, prima de Alberto Lleras Camargo, quien fuera presidente de Colombia. En un viaje al país visitó a su hermanito Envigado, sólo éramos tres de los once hijos que mis padres procrearon y me llevó de regalo la biblioteca de Espasa Calpe, diferenciadas las series por colores verde, café, naranja, que mi padre colgó al frente de mi cama. Me inhibía tocarla en un principio, me causaba algo de reverencia la presencia de libros en mi cuarto, pues no eran juguetes ni pelotas ni perritos. Pasados los días me lancé a observar el estante, acariciaba los libros, los ojeaba, los olfateaba hasta que decidí empezar a leer uno que otro. Me encantaban ciertas frases, pero poco entendía, me sumían los ritmos y el sonido de ciertas palabras que repetía en voz alta. En esos libros supe de la existencia de obras y nombres de autores españoles e hispanoamericanos que más adelante leería con atención.
A los nueve años mi madre decidió internarme en el seminario de los salvatorianos en La Estrella, población cercana a Medellín. Me encantaron las clases de historia, geografía y español. Los sábados nos llevaban a la biblioteca, donde había juegos de mesa; yo preferí los libros, me fascinaron Julio Verne, Emilio Salgari, los hermanos Grimm, Anderson, Carroll… El trato drástico, las normas de vida diaria eran exageradas y apabullantes, no las soporté. Un fraile alemán estimuló mi gusto por la música y algo pude aprender para leer una partitura y el manejo de las teclas de un piano. El rigor de las normas me expuso a la expulsión.
Apenas duré un semestre y terminé el quinto de primaria en Yolombó, tierra inspiradora del narrador Tomás Carrasquilla, autor, entre otras, de La marquesa de Yolombó, su obra maestra, en la que narra la vida colonial de la región.
Allí continué el bachillerato, dado que mi padre era profesor (interno), de inglés, trigonometría y cálculo; algo me enseñó de latín, repasando lo que había aprendido en el seminario.
Una tarde decidí entrar a un salón, siempre cerrado, con permiso del profesor de literatura y mi sorpresa fue encontrarme con una biblioteca tirada en el suelo, abandonada.
Descubrí varios libros, entre ellos, obras poéticas de José Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob y Federico García Lorca. Lléveselos, me dijo el profesor, a nadie le interesan esos libros y se van a perder por la humedad. Fueron los primeros poetas que leí por mi cuenta, aunque conocía, por boca de mi madre, la poesía para niños de Rafael Pombo, encantador fabulista colombiano del siglo XIX. También tomé otros libros, por supuesto, novelas, cuentos y algunos ejemplares de historia. En una caja de cartón, debajo de la cama del internado, formé mi primera biblioteca. Los tres poetas me impactaron decididamente: la musicalidad de Silva, la vitalidad de Poririo y el canto en Poeta en Nueva York de Lorca por su crítica poética al orden social y cultural y el bello canto a los negros de Harlem.
Con un amigo, Miguel Ángel, leíamos con avidez y hablábamos diario de escritores latinoamericanos del siglo XIX, de los de principios del siglo XX y, obvio, de los románticos propios y españoles, que no soporté ni soporto por doctrineros y melosos, con escasas excepciones, por ejemplo, Bécquer, por supuesto.
Luego entré al Liceo Antioqueño (adscrito a la Universidad de Antioquia) de Medellín, donde la rebeldía y las lecturas encontraron cauce en las ciencias humanas y la literatura. Los profesores eran estrictos y connotados maestros.
Cursaba cuarto de bachillerato. Tuve un excelente profesor de historia universal que me llevó a enamorarme de las culturas orientales, especialmente de la pintura y escultura de los egipcios, asirios y caldeos. El exquisito humor de don Mario, profesor de geografía, riguroso y fino expositor hacía de su clase atractiva y deleitable; una mañana nos animó a escuchar una conferencia del padre Camilo Torres Restrepo, líder rebelde, en el auditorio de Ingeniería, de la Universidad Nacional, cercano del Liceo. Ese día descubrí la corrupción y el desastre económico y político del país, en labios de un esclarecido sacerdote, carismático, alto, de ojos azules, de cabello rizado, vestido de pantalón y camisa negra. Teníamos clase de música clásica, que distrutaba con enorme placer. El profesor de anatomía nos sacudía la cabeza poniendo en cuestión las represiones del deseo sexual y de no dejarnos convertir en acólitos de ninguna madre mojigata.
Apenas duré un año en el Liceo antioqueño. Sufrí la segunda expulsión por participar en una huelga general: Estudié quinto de bachillerato en Ciudad Bolívar, tierra cálida, originaria de narradores costumbristas. En el Liceo San José de Citará fundé un centro cultural para leer textos nuestros y comentar libros de literatura, con el beneplácito del rector Samuel Cano. Lo mismo hice en el colegio de señoritas, conducido por monjas carmelitas, con la clara intención de acercarme a la bella Magdalena, mi primera novia metafísica. Fue una hermosa experiencia donde descubrí mi inmensa timidez y el fluir de la poesía amorosa. Allí con apoyo del rector del colegio, el alcalde y el profesor sacerdote de filosofía, organicé y edité un periódico, El arriero.
En él publiqué un cuento del costumbrista Tulio González, con quien sostenía gratas tertulias los domingos, después de misa, en el parque del pueblo. Leía en las noches, con permiso, en un salón de clases, solo, y escribía con devota pasión cartas, notas periodísticas y poemas.
Del liceo de San José de Citará me expulsaron por no obedecer un castigo injusto de un maestro a quien lo confronté con los demás compañeros y nos fuimos a la calle, pese a su soberbia. Iba yo conversando con Miguel Ángel sobre La náusea de Sartre, en la fila de los de sexto grado, yo era de quinto, el profesor me gritó, ordenó detenerme y determinó que entrara de último, después de una retahila insultante. No entré al comedor. Me ordenó no salir a la calle esa tarde noche, como era rutina ritual de los internos los fines de semana para ver la novia, jugar billar o caminar por las calles del pueblo. Me fui. En fin. Mi padre me respaldó y defendió ante el rector, pero no acepté regresar después de ser expulsado por rebelde ante las groserías del tal profesor.
Regresé a casa, ahora en la ciudad de Bello, colindante. con Medellín, donde llegó a vivir una temporada larga mi madre con la recua de hijos que ya tenía, pues iban de pueblo en pueblo, siguiendo, casi siempre, a mi padre y terminé el bachillerato en el colegio Fernando Velez.
Me encontré en Bello (nombre de la ciudad en homenaje al gramático Andrés Bello) de nuevo al profesor de literatura que había tenido en Yolombó, don Luis Cano Espinosa, excelente lector y verdadero maestro; me prestaba libros de literatura inglesa, alemana y francesa; me comentaba en los recreos con claras y precisas anotaciones mis escritos de poesía y crónicas que publicaba en una cartelera crítica que colgaba en una pared del amplio patio del colegio, a pesar de la reticencia del rector, pero con apoyo y la autoridad intelectual del maestro Luis.
En la biblioteca municipal ubicada a un lado del Liceo, dirigida por el periodista Juan Roca Lemus, y gracias a él accedí a libros de Nietzsche, Dostoievski, Tolstoi, Camus, Hesse, Sartre, reservados para ciertos lectores. Entre los amigos del pueblo intercambiamos libros de Leopardi, Papini, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, Sade, Miller, Faulkner, Dos Pasos, Apolinaire, Tzara, Bretón, Bataille, Klossowski, sin olvidar la maravilla de leer otros poetas y narradores dadaístas y surrealistas.
La ciudad era un semillero de escritores. Formamos un grupo, nos llamamos: NOSOTROS. Los años sesentas fueron de radicalidad crítica de la juventud colombiana. Habia nacido el Movimiento Nadaísta, integrado por poetas, pintores, grabadores, cronistas y novelistas establecidos principalmente en Cali, Medellín y Bogotá. Imitaban a los dadaístas y surrealistas alemanes y franceses de principios del siglo XX, en sus escándalos públicos, conferencias estrepitosas, publicación de manifiestos, poemas y textos que ponían en cuestión valores religiosos, principios filosóficos, literarios y estéticos. No todo lo compartí, el esnobismo no me agradaba, la forma de vestir extravagante tampoco; aceptar el amor libre fue una rebeldía decisiva para hombres y mujeres; las lecturas aumentaron, crecieron las ediciones de revistas y periódicos en el país, la actividad cultural se expandió por muchas ciudades, se respiraba un aire nuevo que animaba a pensar y crear, a ser otro, nosotros mismos.
Al tener la edad de entrar a la Universidad, dado que ya era lector de literatura, preferí estudiar Sociología y me enamoré definitivamente de las ciencias humanas. Tuve profesores talentosos, estudiosos y verdaderos amigos, reconocidos escritores como Antonio Restrepo Arango, Álvaro Tirado Mejía, Alejandro Alberto Restrepo, Víctor Paz Otero, Hernán Henao, Luis Alfonso Palau, Jorge Alberto Naranjo, Luis Fernando Restrepo, Federico García; era una franja antioqueña de intelectuales colombianos de primera calidad, emergentes a nivel nacional en aquellos años. Escuchábamos en diversos auditorios a Antonio García, Estanislao Zuleta, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, Jesús Antonio Bejarano, Darío Mesa, Germán Arciniegas, Indalecio Liévano Aguirre, Otto Morales Benítez, Salomón Kalmanowitz, Danilo Cruz Vélez, Rubén Sierra Mejía, Rafael Gutiérrez Girardot, y otros más. Visité personalmente en otra parte (su casa en Envigado) al rebelde e iluminador filósofo Fernando González.
La vida universitaria en Medellín, a fines de los años sesenta y comienzos de los setenta, fue de auténticas sacudidas intelectuales, políticas, morales y filosóficas: serios debates, arduas polémicas públicas y mucho estudio individual y colectivo. Los discursos universitarios, los debates, las polémicas giraban en torno a tres ejes propios por la episteme occidental, configurada en los años 60 y 70, que en sus diversas tonalidades generaban preguntas y respuestas en torno a Marx, Nietzsche y Freud.
No puedo olvidar mi fructífera relación con el esposo de mi tía Beatriz Cuéllar, Ricardo La Rotta Salgado, médico psiquiatra. Durante varias estancias en Bogotá, durante las ansiadas vacaciones, en casa de ellos, me entregaba a la lectura en su selecta biblioteca. Leía de todo: literatura, filosofía, psicología, psicoanálisis, historia universal y de pintura y escuchaba música a mis anchas, pues ellos salían a pasear varios días por pueblos vecinos y yo me quedaba entre libros, música y mi escritura. El hombre me explicaba las relaciones entre literatura y las maneras de ser psicológicas de los humanos. Me invitaba a reuniones con sus amigos siquiatras los fines de semana en el Café Alemán, a tomar cerveza y a escucharlos hablar de los temas y de los pacientes de la semana. Eran muy generosos con mis preguntas. Mucho aprendí de mi maestro y amigo Ricardo La Rotta.
La poesía siempre ha sido mi fiel aliada y clara guía y más en esos años donde las diferencias entre política y literatura eran llevadas a extremos, por unos y otros. Yo leía, estudiaba varios pensadores europeos, americanos e hispanoamericanos y me sometía a los debates en boga; la discusión pública y obvia la más íntima, la cual ―a fin de cuentas– me llevó a no someterme a doctrinas, dogmas y menos a posturas partidarias en boga que dominaban el pensamiento del momento.
La poesía, desde entonces, me iluminó al entender, definitivamente, que el orden de la vida es casual, que nada es permanente en el azaroso devenir de la existencia humana, que estamos hechos por las burbujas de la gracia y la desgracia, sin darnos cuenta.
La poesía de Baudelaire y Rimbaud fueron mis acicates principales para pensar y entender la poesía. Baudelaire, desde un primer poema, ha referido la idea tradicional de la Belleza cuando escribe: Detesto el movimiento que desplaza las líneas, / y no lloro jamás, y nunca jamás río” (…).