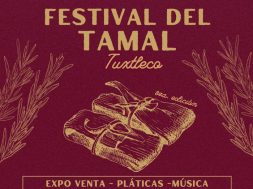Carlos Álvarez
De la aplicación general de la crítica diseñada
Ahora me propongo hablar de elementos que vuelven concreta a la crítica literaria. No me detendré en definir una forma que en su sentido más primario implica elaborar opiniones con exquisita certeza y una rara sensibilidad; actividad que podemos rebajar a dividir en afirmaciones y negaciones a partir de un objeto convencionalmente llamado literatura.
He evitado intencionalmente definir qué es la crítica literaria; parte de esta intención es juzgar primero dos formas sencillamente prescindibles como el ensayo y los clásicos; considero que el lector no debe arder dentro de las flamas de la precisión bajo las que el academicismo está obligado a consumirse. Admito que he elaborado malas y falsas máximas y silogismos a medias para demeritar las convicciones teóricas; sin embargo, es inevitable que después de obrar con falsos silogismos y máximas no exista alguna certidumbre para el lector en considerar algún pasaje de estas páginas, con suficiente dignidad para abrazarla con su memoria.
En cualquier caso, el logro de escribir mediante falsos argumentos consiste en obligar intencionalmente a que el lector niegue o adultere los argumentos, para posteriormente desvirtuar tanto sus argumentos como los falsos; este ejercicio conserva la pertinencia académica, pero su valor consiste solo en las partes conclusivas en donde el autor no intenta convencer, y ha sido fiel al único yugo de sus impresiones. Admito que en el siguiente apartado no figura la pedantería vulgar de los anteriores ensayos; una pedantería proveniente de una irresponsable imaginación; pero incomparable al más pedante vulgarismo teórico (o en todo caso cultismo) como el de emplear los principios de cierta critica o teoría para contradecir los mismos principios; esto es filosofar, para lo cual no necesitamos ser sensibles ni defender la dignidad de nuestras analogías, ni tolerar los yerros de nuestras ideas.
Comenzaré por el sentido común. Tenemos llamativos conceptos como los de Hume y Berkeley que son en suma llamativos, pero no podemos admitir válido considerar que nuestra certidumbre material depende una especie de improvisación sobre lo inmaterial, sobre lo abstracto; estas ideas son ingeniosas, pero imposibles; tenemos a Thomas Paine; en él existe el riego de que todo lo convencional sea una metáfora de otra convención; lo que debemos hacer en cualquier caso es dedicar mayor o menor contemplación a unas por encima de otras; pero es igual de complicado diferenciar y disertar categorías metafísicas que diferenciar convenciones; es más complicado diferenciar que parte de nosotros mismos estaría en esas convenciones; esto es otro tema; la voluntad, de la cual también prescindiré.
Al ver una naranja no vemos primero un círculo, o el naranja, después una cualidad rugosa que extrañamente no se aparta de lo suave; vemos una naranja y no más; pero al ver un verso alguien podría decir que no solo pueden (sino se deben) ser primeramente vistas la dicción, el ritmo, las imágenes, la retórica; un verso obviamente no es una naranja; un verso es un objeto artificioso que corre la suerte de no existir a simple vista; a diferencia de una naranja, una piedra, o el agua. Para esto tenemos a Burke, tenemos gramáticos; debido a esto podemos diferenciar que existen ciertos tipos de objetos de mayor o menor complejidad en el mundo; esto podría funcionar en el lenguaje. Sin embargo, no apelaré a diferenciar las cualidades de los objetos del mundo; no vemos o sentimos símbolos; me atreveré a decir una trivialidad como que vemos cosas y sentimos cosas. Por otro lado, la mala suerte del lenguaje es no encontrar un medio fácil para resolver asuntos materiales de sus hablantes.
Nuevamente el sentido común; desconozco si es posible apreciar en el sentido común un instinto mecánico; no sabemos si se trata de un instinto; los instintos en cualquier caso tienen relación con un término ambiguo como lo es la naturaleza; y varios siglos de filosofía y poesía aprueban que no existe una naturaleza del ser humano; pero continuamos estudiando nuestras convenciones, lo cual implica que no hemos dejado de creer en la naturaleza del ser humano. El método de cualquier doctrina consiste en un dulce ordenamiento de ideas; pero tenemos que aceptar que las más sublimes ideas no tratan los objetos del mundo como un divertimento organizado de especies abstractas. Aspirar a resolver problemas de la naturaleza es tal vez el mérito más visible que tenemos sobre nuestra naturaleza; aceptar las resoluciones que la piedad del tiempo y la dignidad de las ideas nos regalan es mérito de las costumbres.
Tomaré la idea de Ruskin para ampliar mi angustiosaidea. Lo que para mí es costumbre, Hume lo vindicó como gusto el gusto estándar; debemos anticipar que en las suaves condiciones de la costumbre, o el gusto general que nombró Hume, la erudición consistiría en acumular nombres, símbolos y leyes, sea cual sea la tradición que nos somete a imaginar y existir; y la imaginación implica realizar combinaciones de lo que hemos acumulado del mundo, prescindiendo de toda fina y amarga ley de la razón y de lo social. Escribe Ruskin: “La costumbre tiene una operación doble: una para amortiguar la frecuencia y la fuerza de las impresiones repetidas; la otra para hacer que el objeto familiar que haga querer por los afectos.” Si estamos bajo el yugo de esta idea, debemos entender que la continuidad de nuestra vida nos obliga a repetir ideas e imágenes referentes a ciertas sensaciones; estas repeticiones implican sublevar el deleite que es capaz de derramar cierta sensación. Me explicaré: la belleza, como el deleite, es efímera; son inalcanzables para la realidad de nuestro lenguaje. En cualquier caso, lo que es posible para la realidad verbal sonlos sentidos de la belleza. Para que sigamos las riendas de esta diferencia sustancial, apreciemos que existe una breve distancia (probablemente metafísica) entre saber que poseemos cierta impresión y saber que tal impresión es posible en el mundo; y probablemente sea una diferencia solo apreciable mediante artificios irreales.
La intolerable sensación de olor fétido, el inapreciable ritmo de un verso, las satisfactorias conversaciones con un familiar, la hermosa máxima que vislumbramos insuperable la primera vez la leímos; todas pierden su intensidad después de las repeticiones que construyen la costumbre. De esta cuestión han emergido oscuras e intrascendentes cuestiones que debemos descartar. Por ejemplo, si al hablar de impresiones repetidas hablamos de alguna forma que cada objeto y cada impresión conservan una naturaleza irrevocable e imperdible; por ejemplo, cuál sería el orden en el que la sublimidad disminuye su intensidad con respecto al significado de los objetos que crean esta sensación; por ejemplo, indagar en la muy probable naturaleza de nuestras nociones mediante un riguroso seguimiento de la actividad cerebral; o bien, crear máximas que explican el proceso de nuestras impresiones para ilustrar cómodos procesos sobre las ideas. Husserl, Heidegger, Bergson, y el posestructuralismo, han empleado los más deliciosos símbolos bajo un perfecto orden discursivo. No puedo señalar la intrascendencia de sus respetables procesos; pero creo que entendemos que son procesos lejanos, pero confundirles al emplear términos y símbolos similares; lejanos como el olor de la rosa y la idea que poseemos del olor de la rosa. Este atractivo hedor metafísico sencillamente no me interesa. Seguiremos reconociendo la digna e infinita noción de lo bello, seguiremos construyendo nuestra realidad mediante las costumbres y perdiendo la sublimidad mediante la repetición.
La costumbre no es la causa del color de un hueso; la costumbre es la causa de entrever una cualidad lúgubre o pura en el hueso; mérito de la costumbre y de la imaginación es nombrar color hueso a cierto telar más oscuro que el blanco. En este caso ya hablamos de una asociación de ideas. Lamento que ambiciosos términos como inteligencia, imaginación, memoria o inteligencia no figuren en esta crítica; la psicología moderna ha vuelto convencional argumentos tensos y temerarios, por lo que su empleo confundiría las inquietas percepciones que el lector posea sobre la literatura. Por ahora no investigamos las fuentes de la belleza mediante analogías de los objetos del mundo y las condiciones de las impresiones; lo que hacemos es investigar el duro acuerdo entre nuestras impresiones y los objetos del mundo mediante meras asociaciones de ideas. Discrimino por esto un término tan apacible para nuestra vida inmaterial y tan destructivo para nuestras franquezas civiles como la belleza. Las percepciones no son fruto de las asociaciones de ideas, sin embargo, son eternas y tangibles a través de ellas; podemos decir que las ideas no tienen un menester exacto o indispensable en nuestras sensaciones. No discrimino que verbalmente sea atractivo distinguir una realidad social (civil, simbólica, etc.) y una fisiológica (interna, espiritual, etc.); las doctrinas que separan en dos el mundo afrontan la decisión maternal de inclinarse más a las necesidades de un hijo que al de otro; lo que sugiero es rebajar los objetos del mundo a una dualidad condenable; en los términos en los que Ruskin ve la fuente y el fruto de le belleza, sugiero entender dos formas bajo las cuales nuestros símbolos son infinitos e imprevisibles; una es la asociación accidental de ideas y una asociación racional.
Tengo el descaro de tomar los dos términos con ligeros ajustes; “por asociación racional entiendo el interés que cualquier objeto puede poseer históricamente por haber estado conectado de alguna manera con los asuntos o afectos de la humanidad; se trata de un interés compartido en la mente de todos los que son conscientes de tal conexión;” en este sentido Ruskin afirma que nombrar algo como la belleza es un mera y burda confusión de términos; no es una teoría que merezca ser refutada, sino un mal empleo del lenguaje que involucra la discriminación y una confusión de las cualidades de los objetos que naturalmente están presentes en todas las eras. “Por asociación accidental entiendo la conexión azarosa de ideas y recuerdo de objetos materiales; el motivo por el que estos objetos materiales son considerados agradables o no, según la naturaleza de los sentimientos o recuerdos que los convocan; esta asociación es involuntaria, y tan vaga que desconocemos por qué el objeto ocasiona el placer o dolor además de no tener una imagen compacta.”
Nos detengamos en nociones vagas, por ejemplo, admitir la capacidad de un objeto en crear un interés natural en nosotros, parece implicar que todos los objetos del mundo tienen además de una esencia no rebajable a los lenguajes, por ende, cada objeto del mundo es perfecto; esto es cierto, pero el silogismo argumental nos lleva a considerar todos los objetos del mundo tienen las mismas capacidades para trasmitir las mismas ideas; y esto no es cierto. Es decir, una nube nublada no implica que el sol está a punto de salir, o una persona con el corazón detenido no implica que está por dar brincos. Tal vez es un realidad verbal o metafísica sean posibles y válidas estas ideas; en este tipo de realidades se contemplan las condiciones de los objetos del mundo y no las condiciones de nuestro temperamento; pero estas ideas simplemente no existen en el plano moral. Y la crítica se limita a esta realidad (si es que la podemos nombrar realidad); entiendo que las asociaciones accidentales de ideas son vitales en nuestras facultades civiles y corporales; la visión que sugiero no es más que una irresponsabilidad vista desde el realismo, y un vulgarismo, vista desde el idealismo.
La otra vaguedad es que concebir nuestra capacidad contemplativa para añadir características a los objetos del mundo, implica que estamos en la facultad de crear un gusto estándar a través de tropos verbales; por un lado, un someter a los lectores a un gusto estándar implicar tiranizar las variedades de las sensibilidades y desestimar las opiniones que han nacido por una asociación racional; por el otro, desestimar la posibilidad de un gusto estándar, sencillamente deja sin oportunidad a una crítica, porque todas las opiniones se encuentran en grados similares. Sugiero considerar que si bien, tenemos la capacidad para añadir características a las esencias de los objetos del mundo, el crítico además de abstenerse a solidificar un gusto debe tener plena consciencia que habita una realidad verbal en la que la única ley concebible es la argumentación.
Estos dos insignes procesos no tienen la aspiración de ser absolutos teóricos; se tratan de facultades que otra persona bajo otras circunstancias pudiera llamarlas de otra manera, y con más imaginación pudiera crear más facultades; imagino que si contempláramos el funcionamiento del cerebro estas facultades serían tan posibles como imposibles. Pero, como he dicho, no hablo de magnánimos absolutos como Bergson, o piadosas cadenas como Schelling; hablo de un encanto inalcanzable para la realidad verbal; lo que es la voluntad Schopenhauer, el flujo de eternidades en Carlyle, la realidad en sí misma de Locke, para mi es la moral; admitiré esta serie de ideas teóricamente inválidas cubiertas de una vanidad insatisfactoria para señalar que para concebir la dignidad de nuestras percepciones (y por ende apuntar a un camino concreto de la literatura) debemos imaginar que la literatura además de una cuestión verbal es una armonía eterna suministrada como una abstracción deteriorada, desde el punto de vista del sistema industrial, impráctica, desde el punto de vista del sistema social, que alimenta nuestra inalcanzable facultad para crear más ideas y más objetos en el mundo.
Trataré de vislumbrar anteriores nociones con los siguientes versos:
“O le falta al Amor conocimiento,
O le sobra crueldad, o no es mi pena
Igual a la ocasión que me condena
Al género más duro de tormento.
Que nada ignora, y es razón muy buena
Que un dios no sea cruel. Pues ¿quién ordena
El terrible dolor que adoro y siento?”
Supongamos que la estrofa es como la imagen que apreciamos de cualquier árbol. No emplearé este homónimo para ampliar más incompetencias; ya la mera asimilación un verso a una rama es aborrecible. ¿Para qué la comparar la imagen de un árbol a una estrofa? Decir que la imagen del árbol no nos vuelve más capaces de entender de botánica, como la estrofa de Cervantes más capaces de entender la literatura es una torpeza válida. Dependiendo del cultivo particular que ha deparado el espacio a ciertas mentes, estas dispondrán en mayor grado los sentidos de los versos; alguna persona sin una ilustración noble y un sistema moral impreciso, tendría la mejor suerte de memorizar la estrofa, o algún verso; alguna ocasión posterior en su vida le dispondrá, ya sea por necesidad o accidente, analogías o máximas sobre el amor; sean accidentes nupciales o tragedias maritales, en ese momento estos versos tendrán un significado más intenso y su impacto en los objetos del mundo será más tangible; pero esto apetece considerar en un término como la memoria una cuestión menos imprecisa que el conocimiento, la inteligencia o las impresiones. Por ahora, no hablaré de ella. En el caso del dueño de una rápida perceptiva y una atención delicada, ya sea naturales o inculcadas, además de un conocimiento no muy vasto en artificios verbales, supongamos que sería capaz de argumentar que los versos de Cervantes pueden desviar la atención en los términos banales como el amor, conocimiento o Dios; que los primeros cuatro versos simplemente no existen sin el rumor teológico de los siguientes; además, el hecho de probar la falsedad de un silogismo (o una tríada teológica) lo vuelve una forma adorable y alabable. Sin embargo, debemos admitir que cada palabra nombra una realidad más concreta para algunos que para otros. Cada verso, cada aforismo, cada palabra que Cervantes plasmó el capítulo XXIII, tienen las mismas posibilidades de recrear las gracias del mundo mediante las percepciones de alguien más, dependiendo de las asociaciones de ideas que su lector ha cocinado para consumir su realidad.
Una actitud vulgar es tan solo la improvisación de varias costumbres y el entendimiento de un verso es una improvisación de varias asociaciones de ideas; nos tendríamos que sumergir en las arenas de las percepciones; grano por grano deberíamos enumerar los mesurados efectos que cada digna percepción contiene. El amable término “sensibilidad intelectual” tiene los mismos cimientos que el lamentable término “incapacidad intelectual;” filosófica o psicológicamente, las facultades de una persona refinada o una vulgar dependen de una airosa enumeración de las facultades emocionales y mentales; ambas son en todo caso, perpetuos vestigios de opiniones u impresiones, abrazados, o válidos por un deber moral. Entiendo por el casi inteligible deber moral es una limitación de las infinitas maneras de la razón y la experiencia; sugiero que existen dos limitaciones apreciables: una limitación arbitraria y una limitación casual.
Al limitar arbitrariamente nuestros pensamientos tenemos el cuidado de aniquilar las raquíticas nociones sin un argumento cálido plantadas en las costumbres, las cuales son imponentes argumentos en sí mismos; esto sería lo que un moralista o un crítico abstracto nombraría una sensibilidad natural; es posible que las causas de la sensibilidad sean una herencia intelectual de la juventud o un formidable don en la naturaleza de una persona; pero debido a la condición que pretender ilustrar, no me interesan las causas de la sensibilidad; no puedo decir que me interesa el impacto de la sensibilidad; valdría la pena comparar el impacto de la sensibilidad en las costumbres del mundo con el impacto que tiene una planta en el oxígeno del mundo.
Sin embargo, esta forma de limitar las nociones para crear ideas moralmente sólidas implica una capacidad en el discernimiento demasiado impecable que colinda con lo patético de la perfección; este ejercicio intencional puede ser o no realizado por un poeta, pero debe ser realizado por un crítico. Existe la otra arista de nociones menos limitadas, más voluminosas y más comunes, en donde las costumbres son un argumento válidas por sí mismas; por ejemplo, elaborar un artículo académico, servir la comida a al hijo, adornar de cierta forma el interior del hogar; los autores de estas actividades ignoran el delicado impacto que tienen estos movimientos en la armonía del mundo; estas actividades son las limitaciones casuales o accidentales. En un sentido pedante, deberíamos concentrarnos solo en limitar arbitrariamente las formas de la realidad; sin embargo, tanto vestir las camisas más desalineadas, como traducir un terceto de Dante, implican instituciones genuinamente humanas.
Limitar las nociones más triviales como la felicidad, el honor, el amor, la historia, la familia, implica un gradual acercamiento a la cándida luz, sabiendo que los ojos a los que acercamos dicha luz han permanecido un largo tiempo bajo una cálida oscuridad; por lo que llevarlos abruptamente al destrozo de sus nociones, implicaría un disgusto visual, como la luz al salir de lo oscuro, y un irremediable rechazo a esta luz, o en todo caso, a las ideas del crítico. Sugiero estas dos limitaciones porque no podemos predecir cuáles son los objetos o impresiones del mundo que engendrarán una asociación de ideas en nosotros; una manzana, un regaño, y una ofensa puede crear en nosotros opiniones similares dependiendo de nuestras facultades morales o mentales.
Podemos apreciar que al tratar un verso la mente tiene la expectativa de encontrar más opiniones e impresiones; una condición que no existe en actividades como alimentarnos o vestirnos. Esto implica que ciertas instituciones humanas son más artificiosas y requieren de una disposición mental más sólida; pero no pretendo dar a entender que las actividades que requieren una mayor solidez mental sean más dignas que las otras. Me atrevería a decir un verso se trata de una concurrencia de afirmaciones y negaciones; este atrevimiento sugiere que criticar un verso implica una discriminación de premisas a través de afirmaciones y negaciones personales; debo descartar un riesgo que concierne al azar de las opiniones que impacta en la producción de ideas.
La crítica literaria es su mayoría capaz de admitir que la variedad de sensibilidades crea un grotesco azar; la crítica literaria suele ser incapaz de distinguir entre las intrusiones entendimiento y la turbulencia de las pasiones; una condición que no es característica de la crítica, sino de todo ser que posea el deseo y la facultad para contemplar cualquier minucia de su entorno. Si entendemos que el desconocimiento de las condiciones de un objeto es la causa del azar en nuestras ideas, entendemos también que toda afirmación y toda negación requiere del azar para ser una balsa sólida en el mar de nuestras percepciones. La crítica literaria está obligada a jugar con conclusiones, a excluir la ambigüedad de los términos, a olvidar los experimentos verbales y estar al tanto de la inexistencia de un significado preciso una vez un objeto es sometido a la contemplación; no sugiero que el crítico debe elaborar argumentos de una retórica primorosa para enseñar que la manzana es en realidad una naranja; todo lo contrario; el crítico debe limitarse a la convenciones, y relacionarlas con prácticas morales; esto no tiene que implicar que la crítica literaria moralice pero no lo atenderé por ahora.
La sensibilidad literaria no es otra cosa que una sucesión interrumpida entre costumbres admitidas por el fervor civil, social, etc., y las nociones morales. Hume escribe: “Desde la primera aparición de un objeto, nunca podemos conjeturar cuáles son los efectos que provienen de él. Si la mente pudiera descubrir el poder o la energía de cualquier causa, podríamos prever el efecto incluso sin experiencia. Desde el inicio nos podríamos pronunciar con certeza bajo el mero esfuerzo del pensamiento o el razonamiento.” La contemplación es fácil e indudablemente irresponsable cuando creamos sublimes cadenas de pensamientos sin corroborarlas con la validez de esta realidad que los intelectuales suelen llamar con cortésmente vulgar. El único y más grande error de la crítica literario no es ser fiel a sus afirmaciones descabelladas y sus negaciones razonables; su error es atender las cualidades de los objetos, prescindiendo de las formas consolidadas por la realidad civil. Hacer crítica literaria no es vislumbrar las condiciones del amor, del odio, de la familia, del matrimonio, de la felicidad; implica atender amor con relación a la familia, la felicidad con relación a Stevenson, el matrimonio visto desde Browning, las formas modernas del paganismo desde Moore, etc.
He elaborado una serie de condiciones y apreciaciones que a pesar de ser sinceras son una espuma cálida y falsa; condiciones que seguramente solo existen en este apartado. He olvidado intencionalmente la cuestión retórica; se trata de una realidad ambigua que oportuna resumir en leyes claras e inmediatamente perceptibles; las figuras retóricas son una operación matemática, en donde las ideas y las impresiones suelen ser inaccesibles cuando carecemos de una posición moral reconocible; supongo que escribir un verso requiere de un excedido vigor de la imaginación y criticar un verso implica discriminar con severidad los vigores de la imaginación. Es muy probable que varios de los ejemplos escritos sean considerados absurdos por el amable empeño de los académicos.
En los siguientes ensayos me apartaré de la creación de términos y condiciones sobre la crítica, para pretender hacer crítica. Debido a que cualquier opinión es fácilmente perturbable una vez sometida al consenso de las nociones, una materia como la crítica literaria es incurable para las llagas del conocimiento si no se mantiene alejada de la reflexión de las cualidades de los objetos del mundo; esto es ocupación de la filosofía; la crítica solo puede mantenersealejada del peligro de las incongruencias si permanece, con o sin vergüenza, en la realidad verbal de las convenciones humanas, sociales o civiles; pero el referir un disparate como una realidad verbal, se admite que la crítica literaria tampoco escapa de una vergonzosa y artificial dualidad como la realidad verbal y la argumental. Es desalentador saber que si la crítica pretende ampliar sus dominios hacia los oscuros rincones de las ciencias y los oficios se causa a sí misma una ceguera permanente; cuando hablamos de límites o pasos de una investigación, sea filosófica, sea social, sea estética, nos referimos a esta áspera realidad argumental; si en la realidad verbal se cocinan las especulaciones que construyen los destinos del mundo, la realidad argumental no más que la receta que vuelve posible el delicioso plato de las especulaciones. En lo verbal podemos parecer un imbécil jugando a abstraer el mundo, sin distinguir pasos esenciales para abstraer; en lo argumental, a lo que el positivismo confía sus virtudes, podemos parecer un impecable pensador que descuida los objetos reales del mundo.