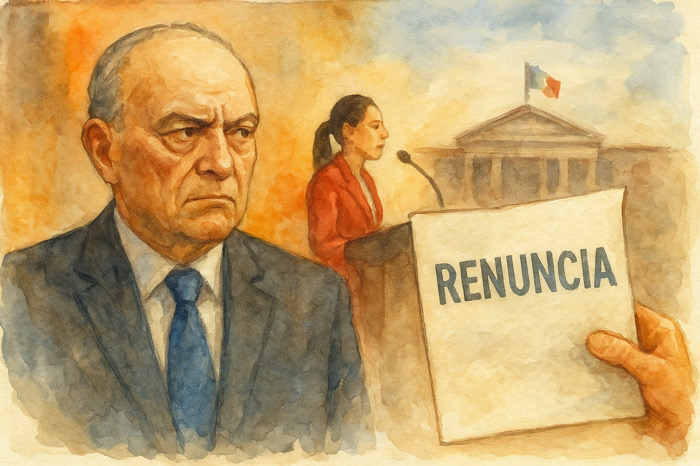
Corina Gutiérrez Wood
En México hemos logrado muchas cosas como país crear tacos, inventar el molcajete, desarrollar la habilidad mental para distinguir 27 distintos significados de “ahorita”, y hasta resolver discusiones enteras con un levantamiento de ceja que, en este país, funciona mejor que cualquier reglamento. Pero quizá uno de nuestros mayores logros institucionales, y digo “logros” con el nivel de ironía que requiere esta nación que no se cansa de darnos material, es haber creado un cargo público que básicamente funciona como un contrato eterno, inquebrantable, blindado con titanio, chapopote y teflón para que no se pegue nada: el del Fiscal General de la República.
Este noble puesto, por si alguien aún no estaba al tanto, tiene una particularidad digna de estudio antropológico, no se puede renunciar a él. O sea, sí se puede, pero no se puede. Es como las entradas agotadas para un Chivas-Atlas hasta que sí hay, pero solo para quienes la vida quiere que sí haya. En el papel, la persona que acepta ser fiscal está diciendo “por mi voluntad libre y soberana acepto este cargo, y también acepto no tener voluntad libre y soberana para dejarlo”. Es un tipo de matrimonio institucional donde ni siquiera existe la figura del divorcio, es más, ni la separación de bienes.
Porque aquí la ley es clara, solo puedes renunciar por causa grave. Y por causa grave entendemos cosas realmente graves; que hayas perdido la ciudadanía mexicana, que estés incapacitado por enfermedad, que hayas cometido un delito de los que salen en series de Netflix con etiqueta de “inspirado en hechos reales”, o quizá que tu autoestima esté tan deteriorada después de escuchar todas las mañaneras que ya no puedas seguir adelante. Causas graves, pues.
Pero como todo en México, la comedia no se encuentra en la ley escrita, sino en la ley interpretada. Y ahí es donde entra nuestro protagonista; el fiscal que anuncia su salida del cargo no porque haya tenido una festividad institucional, una crisis existencial o un acto heroico de autocrítica, sino porque la tía de todos ustedes le ofreció una embajada. Y claro, cuando la jefa del Ejecutivo te dice “¿quieres irte de embajador a un país amigo?”, uno no renuncia, a uno lo renuncian con copa de vino en mano.
¡Embajador! Nada dice “causa grave” como que la tia de todos ustedes te proponga un trabajo en otro país con pasaporte diplomático, cenas elegantes y la oportunidad de vivir lejos de quienes te quieren interpelar en el Senado. Es prácticamente una tragedia griega, pero con viáticos.
Y entonces llega la parte más deliciosa del chisme institucional ¿a dónde se va? Oficialmente “no sabemos”, extraoficialmente “claro que sabemos”, pero diplomáticamente “no podemos decirlo porque falta el ritual del sello, la cinta y el saludo con guante blanco”. Que si Alemania, dicen unos; que si “un país amigo”, dicen otros, esa fórmula mágica que se usa cuando no quieren admitir que ya está empacando; que si algún destino europeo donde la nieve cubra convenientemente cualquier recuerdo incómodo de su gestión. Todo en calidad de supuesto, por supuesto, porque nadie ha confirmado nada,salvo el pequeño detalle irrelevante de que ya lo están deslizando al extranjero con la suavidad con la que se empuja un mueble incómodo hacia la bodega. Porque aquí no solo lo invitaron a irse, le prepararon el equipaje, el itinerario y probablemente hasta el Airbnb.
La lógica es impecable, si te ofrecen un nuevo puesto, debes renunciar al viejo; excepto cuando ese viejo puesto solo te permite renunciar bajo circunstancias tipo “catastróficas”, “traumáticas” o “dignas de un episodio final de telenovela”. Pero no importa. Porque para eso está el Senado, esa institución en la que la magia ocurre, donde la aritmética legislativa se vuelve alquimia y las palabras “causa grave” significan lo que la mayoría quiera que signifiquen, siempre y cuando la mayoría sea suficiente para aprobarla.
Así, en un acto de claridad jurídica que haría llorar de emoción a cualquier estudioso del derecho que aún tenga dignidad, el Senado interpreta que ser propuesto como embajador por la tía es una causa grave. Sí, claro. ¿Cómo no lo vimos antes? ¿Cómo no imaginamos que aceptar una invitación a servir al país lejano, entre vino y edificios del siglo XIX, es una desgracia tan severa que obliga a una persona a dejar su cargo actual? Lo que pasa es que somos unos ingenuos sin visión.
De hecho, deberíamos actualizar la ley para que lo diga directamente:
Artículo 24 bis: Se considerará causa grave cualquier oportunidad laboral mejor que la actual, especialmente si viene directamente del Ejecutivo.
Así, ya de una vez acabaríamos con hipocresías.
Lo hilarante, y aquí es donde ya se vuelve un sketch tipo Derbez, es que se supone que estas reglas existen para garantizar la autonomía del fiscal. ¡Autonomía! O sea, el fiscal no puede renunciar para que no lo presionen políticamente, pero puede renunciar si la propia presidencia le extiende la invitación correcta. Es como ponerle doble candado a una puerta blindada para que nadie pueda abrirla, excepto todos los que tienen llave, o sea, todos.
Y así termina la historia, un fiscal que no podía renunciar por ley, renunciando por conveniencia; un Senado que convierte lo imposible en trámite; y un país que observa, con la resignación de quien ya perdió la capacidad de sorprenderse, cómo se usa la diplomacia para lavar biografías. Porque en México no existen las causas graves, existen las causas útiles. Y hoy la causa útil es mandarlo lejos, donde no estorbe, no hable y, ojalá, no regrese.






