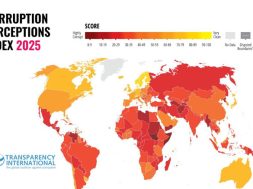Juan Carlos Cal y Mayor
En 1818, una joven escritora inglesa imaginó una criatura ensamblada con restos humanos, animada por la ambición científica y abandonada por su creador. Aquella novela no era solo una historia de terror; era una advertencia moral sobre la soberbia de quien cree dominar las fuerzas que desata. Dos siglos después, la metáfora resulta inquietantemente vigente. Hemos construido nuestro propio Frankenstein: el ecosistema digital que hoy fragmenta la sociedad y amenaza con devorar a quienes pensaron controlarlo.
LA CRIATURA NO NACIÓ MONSTRUO
Las redes sociales no nacieron como instrumentos de polarización. Fueron concebidas como espacios de conexión, democratización de la información y ampliación del debate público. Pero los algoritmos, diseñados para maximizar la atención y monetizar la emoción, comenzaron a coser retazos humanos: indignación, miedo, resentimiento, identidad, deseo de pertenencia. Cada emoción fue una pieza más del cuerpo digital. El resultado no fue una ciudadanía mejor informada, sino una criatura hiperreactiva, impulsiva y tribal.
El problema no es la tecnología en sí misma, sino la lógica que la gobierna. El algoritmo no premia la verdad ni el matiz; premia la intensidad. No recompensa la reflexión, sino la reacción. De esa dinámica surge una opinión pública fragmentada, encapsulada en burbujas informativas que refuerzan creencias previas y expulsan cualquier disidencia. La deliberación democrática —que exige contraste, paciencia y escucha— se vuelve incompatible con la velocidad del clic.
LA NARRATIVA COMO INSTRUMENTO DE PODER
Los gobiernos han entendido pronto el poder de esta criatura. En una sociedad dividida, la narrativa sustituye al argumento. La cohesión ya no se busca a través del acuerdo razonado, sino mediante la adhesión emocional. El enemigo común resulta más eficaz que el diagnóstico complejo. La polarización no es un efecto colateral: es una herramienta política. Y en ese terreno, el Estado posee ventajas evidentes: recursos, capacidad tecnológica, presencia permanente en la conversación pública y programas sociales que pueden integrarse a una narrativa de lealtad más que de movilidad.
Pero el monstruo no distingue entre creadores y usuarios. Las mismas plataformas que sirven para consolidar poder también pueden amplificar el descontento. La misma indignación que cohesiona puede desbordarse. La criatura digital vive del conflicto constante; necesita bandos, etiquetas, agravios. Cuando la identidad sustituye al razonamiento, cualquier crítica se percibe como agresión existencial. La tribu se cierra. Y ataca.
EL REGRESO AL INSTINTO TRIBAL
Hemos regresado, paradójicamente, a una lógica primitiva. La tecnología que prometía emanciparnos nos ha devuelto al instinto tribal. Defendemos pertenencias antes que ideas. Justificamos excesos si benefician a los nuestros. Descalificamos al adversario sin examinar su argumento. El espacio público se convierte en campo de batalla simbólico donde la verdad importa menos que la lealtad.
En la novela de Mary Shelley, la criatura no nace malvada; se radicaliza por el rechazo y la incomprensión. Algo similar ocurre hoy cuando millones de personas, buscando reconocimiento, encuentran en la red una identidad cerrada y excluyente. La indignación compartida ofrece sentido de pertenencia. Y el algoritmo se encarga de reforzarla.
¿QUIÉN ASUME LA RESPONSABILIDAD?
El verdadero dilema no es tecnológico, sino cultural ¿Seremos capaces de asumir responsabilidad por lo que hemos creado? ¿Podremos recuperar el valor del análisis pausado en un entorno que premia el grito? La sociedad fragmentada no es un destino inevitable, pero tampoco se corregirá sola.
Si no aprendemos a dominar la criatura digital con criterios éticos, educativos e institucionales sólidos, corremos el riesgo de que el Frankenstein que ensamblamos con nuestros propios impulsos termine por devorar la conversación pública, la confianza social y, finalmente, la democracia misma.
La advertencia estaba escrita desde el siglo XIX. Quizá ha llegado el momento de leerla con atención.