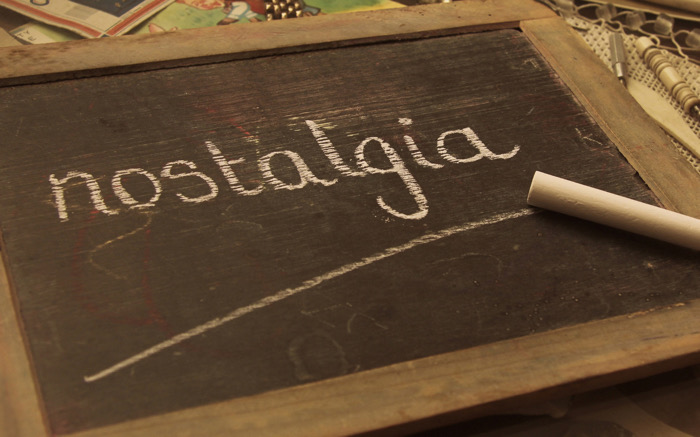
Corina Gutiérrez Wood
Hay gente que recuerda el pasado como si hubiera vivido dentro de un anuncio, todo era más simple, más claro, más sabroso. La comida tenía “verdadero sabor”, los juegos eran mejores, la gente convivía más, las calles eran seguras, las relaciones duraban y la vida parecía venir sin manual de instrucciones ni preocupaciones, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que pudiéramos disfrutarlo sin complicaciones. Escuchado así, el pasado suena impecable, tan lindo que dan ganas de preguntarse por qué nunca lo vendieron en paquete familiar.
El problema es que, aunque lo recordemos con cariño, nunca fue tan limpio ni perfecto como lo pintan las memorias. La nostalgia tiene esa habilidad de quedarse con lo bonito, pasar por alto lo incómodo y presentar una versión editada como verdad absoluta, no para entender lo que pasó, sino para usarlo como refugio cuando el presente incomoda. Es un comodín perfecto, siempre nos coloca del lado correcto sin que tengamos que revisar nada, y convierte cualquier cambio en una molestia personal.
Se dice mucho que antes la gente aguantaba, que las relaciones duraban y que no había ansiedad. Y sí, algo de eso pasaba, pero muchas veces no por fortaleza, sino porque las opciones eran limitadas, salir del camino costaba caro y nadie se atrevía a ponerle nombre a lo que dolía. Por eso escuchamos con ternura que los juegos eran mejores, que la comida sabía distinto y que la vida era más tranquila. Pero eso no es nostalgia, es un intento de justificar con recuerdos lo que hoy nos parece incómodo y lo que entonces, en realidad, solo nos enseñó a callar y a sobrevivir.
En realidad, lo que extrañamos no son los juegos, ni la comida, ni siquiera la vida tal como era. Extrañamos la infancia con su despreocupación infinita, los días lentos y simples, y la ignorancia feliz de lo que el futuro traería. Extrañamos tiempos en los que no sabíamos tanto y, por eso, todo parecía más fácil de soportar. La comida no era más pura, simplemente no sabíamos lo que no sabíamos, y la vida no era más sencilla, solo estaba menos explicada y cuestionada. Recuerdo tardes interminables en las que un simple hoyo en la tierra era un universo por descubrir y un palo se convertía en espada; todo parecía épico porque éramos chicos, no porque el mundo fuera mejor.
La nostalgia selectiva tiene otra virtud; transforma experiencias personales en verdades universales. Lo que funcionó para uno se convierte en regla, lo que se disfrutó se transforma en modelo y lo que hoy no se comprende se desprecia. Se habla de convivencia como si siempre hubiera sido profunda, cuando muchas veces solo era obligatoria. Se habla de juegos y comidas como si inventar formas de entretenerse o de alimentarse fuera prueba de un tiempo dorado, y no simplemente la consecuencia de tener pocas alternativas. Algunos incluso juran que el pan sabía distinto, olvidando que también faltaban opciones, información y control sobre lo que realmente comían.
Y, sin embargo, todo eso se deja fuera porque no combina con la historia bonita. Es más cómodo recordar que antes todo tenía un sabor especial y que la vida era más tranquila que admitir que muchas cosas simplemente no se hablaban, no se cuestionaban y, a veces, eran injustas o dolorosas. La nostalgia no busca tanto amor por el pasado como un refugio seguro frente al presente, un lugar donde todo parecía controlado, aunque estuviera mal repartido y donde los roles no se discutían, aunque asfixiaran.
Por eso el presente incomoda, porque pregunta, porque exige adaptación, porque no permite respuestas fáciles y mucho menos escapar con recuerdos embellecidos. Mientras algunos suspiran por los años en que los problemas se solucionaban con silencio y paciencia, el presente insiste en que nada funciona así, las emociones hay que nombrarlas, los abusos denunciarlos, la salud mental atenderla. Y claro que eso duele, porque mirar lo que hay que cambiar implica responsabilidad, esfuerzo y aceptar que la vida nunca ha sido perfecta ni justa.
Idealizar el pasado no lo vuelve mejor; solo lo hace útil para no asumir responsabilidades y para refugiarse en un tiempo que ya no existe. En muchos hogares, todavía se compra pan “como antes” aunque nadie tenga tiempo de hornearlo, y todavía se repite que “antes la gente convivía más”, sin notar que ahora convivimos distinto, con más opciones, más voces y más diversidad, y que eso también puede ser valioso, aunque incómodo. Lo que se extraña no es tanto el pasado como la sensación de control que ofrecía, un mundo donde todo estaba definido, donde desviarse del guion costaba demasiado, y donde las preguntas eran peligrosas o, simplemente, innecesarias.
Aceptar que el mundo cambió duele. Reconocer que la infancia terminó, que los juegos no eran mágicos y que la vida no tenía respuestas fáciles también duele. Pero es la única forma de dejar de usar la nostalgia como anestesia y empezar a mirar lo que tenemos delante, con ojos abiertos y sin filtros. La nostalgia selectiva nos deja cómodos, pero no cambia nada; el presente, aunque incomode, exige vivirlo, y vivirlo es justamente lo que los recuerdos nunca podrán hacer por nosotros.
Y aquí viene la parte que puede doler un poquito; mientras nos aferramos a la idea de que antes todo era mejor, el presente sigue avanzando, con oportunidades, errores, aprendizajes y riesgos, aunque nos incomode. La nostalgia puede ser dulce, pero también nos puede volver espectadores de nuestra propia vida. El pasado fue lo que fue, con su belleza y su desastre, y el único momento en el que podemos influir, crear o equivocarnos de verdad es este, el de ahora. Negarlo con recuerdos embellecidos no nos protege, solo nos deja atrapados en un mundo que nunca volverá, mientras la vida real, con toda su imperfección, sigue pasando frente a nuestros ojos.






