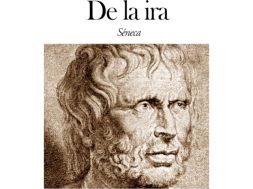Edgar Núñez Jiménez
Quisiera recordar a Ricardo Cuéllar Valencia desde una sola arista. Lo intento, pero fallo. A mi memoria asiste una serie de imágenes en las que me invita un café para hacer sobremesa. Soy un estudiante de 19 años y lo escucho de forma paciente. Habla al azar y salta, sin ninguna complicación, de García Márquez a Sabines; de Duvalier a José María Melo y Ortiz; del Quijote y la nueva novela moderna a los poetas malditos; de Fray Matías de Córdova – con todo y su Pararrayo– a Bolívar, Dante, Sade, Mutis, Hölderlin, Vázquez Aguilar. Me trata de usted y, en repetidas ocasiones, interrumpe su discurso para decir que en Colombia se hace el mejor café de Latinoamérica. Luego, quizá al advertir que la pasión con la que se mueve en su cotidianidad puede llegar a ser ofensiva, se detiene para precisar: “En Chiapas y Colombia se hace el mejor café del mundo. ¿Usted lo sabía, jovencito?”.
Ricardo Cuéllar Valencia fue muchos hombres a la vez; de allí su complejidad humana. Podías tener profundos encuentros o acaloradas discusiones pero nunca puntos medios. Reacio en sus modos, decisivo en carácter y un poco difícil a veces, podía habitar la ternura sin proponérselo. Luego, reviraba; volvía sobre sus pasos a ponerse la máscara y salía a enfrentar el mundo. Solía leer todas las mañanas, puntual, la columna que escribía para el periódico; después, operaba el cambio: o se sentía indispuesto cuando una errata se colaba en las tipografías del suplemento, o se mantenía en paz durante la mañana si todo salía bien.
Hay tres recuerdos que atesoro con cariño y que rememoro en orden inverso:
En 2018, le hicieron un pequeño homenaje por sus 36 años de vivir en México. Para él, esto representaba haber llegado a la edad dorada, e hizo un largo texto de agradecimiento que leyó ese día y en el que incorporó mi nombre junto al de otros estudiantes de la generación. No asistí al evento, pero pude leer la nota que el Heraldo de Chiapas publicó días antes de la ceremonia.
El segundo, es que incorporó dos textos míos, aún incipientes, en su libro Armando
Duvalier. Vida y obra (2017), publicado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (Coneculta). En ese momento, mi madre se encontraba delicada de salud y yo velaba las horas cuidándola en el hospital. Justo en esos días recibí una llamada de él desde Puebla para informarme que el libro sobre Duvalier había sido editado y que me haría un depósito para que yo pudiera comprar los dos tomos. “Es una pena que usted no los tenga, cuando es quien ha visto el proceso de cerca”. Colgó e inmediatamente me depositó una suma a mi cuenta. Yo salí del hospital, no para comprar el libro; el dinero sirvió para ajustar el presupuesto de unos medicamentos que mi madre necesitaba. Nunca se lo dije, aunque repetidas veces volvió a marcarme para ver qué pensaba de la edición. No me atreví a decirle la verdad y a escasos días del suceso, me llamaron de las oficinas del CONECULTA para indicarme que podía pasar por dos ejemplares gratuitos que me correspondían de manera simbólica, porque dos textos míos aparecían allí. Asistí presuroso para sortear el problema y le envié a Cuéllar la fotografía de los dos ejemplares.
En 2015 creo que fue la última vez que lo vi: me regaló una antología personal que tituló Río ebrio, la cual recupera su producción poética desde la década de los noventa, rango de tiempo en el que yo apenas sobrevivía al mundo. Escribió una dedicatoria elocuente y no dudo que con afecto sincero. “Este Río ebrio es para Edgar”. Y agregó: “con el aprecio y agradecimiento… y amor por la literatura”. Ahora que escribo estas líneas y veo su foto en la portada, con la mirada inquisidora y desafiante, encuentro a un hombre al que se le aprendía con solo escucharlo y que inoculaba una pasión desbordada por los libros, la literatura y la conversación.
Cuéllar Valencia era eso; un río tumultuoso, con recodos y hondonadas al que uno podía ver desde lejos: la imagen del tiempo ebrio de sí, desbordado en su contingencia. Sé de lo complejo que pudo haber sido y también de las generaciones que pudieron haber aprendido algo de él, de ese ímpetu con el que se abrazaba a la vida y a la muerte al mismo tiempo. Ahora que se despide para irse a estrellarse en el fin, en la desembocadura, lo recuerdo con calma y con nostalgia. ¡Hasta siempre, maestro!